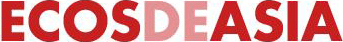El J-horror antes y después de Sadako. Una brevísima historia del género.
- Introducción.
A finales del siglo pasado el llamado J-horror – Japanese horror – revolucionó a nivel global el género de terror cinematográfico debido al éxito alcanzado por Ringu (Hideo Nakata, 1998). Como es natural cuando una película innova tan exitosamente, un enorme caudal de producciones deudoras inundó las pantallas de todo el mundo intentando emularla, e incluso otros países asiáticos optaron por copiar este subgénero de mujeres espectrales y largas cabelleras con Corea del Sur a la cabeza. Sin embargo, Sadako, el archiconocido fantasma de Ringu, no constituía más que la popularización masiva de una dinámica explotada en las islas japonesas desde el comienzo mismo de su narrativa. En efecto, una concatenación de factores geográficos, climáticos, religiosos y sociales, propiciaron que aquel pueblo sintiera una inclinación especial hacia el mundo de lo sobrenatural, del esoterismo o la “pseudo-religión”, lo cual es palpable sumergiéndose en la literatura de Murasaki Shikibu o el teatro de Tsuruya Namboku, y, cómo no, también en el celuloide desde que el cinematógrafo llegara al país del Monte Fuji a finales del siglo XIX.
- El yûrei-eiga de preguerra.
Las primeras muestras de yûrei-eiga – cine de fantasmas – eran poco más que kabuki filmado, y, por tanto, el incipiente cine japonés supuso un nuevo método de expresión artístico que paradójicamente representaba algo antiguo. El guionista tan sólo adaptaría los diálogos teatrales a un texto con el fin de ser recitado por el benshi, mientras que el director apenas habría de preparar tres o cuatro encuadres estáticos para plantear visualmente su película. Aquella híbrida expresión artística aún por definir es vital para entender, empero, que en Japón el cine evolucionó a partir de la teatralidad, a diferencia de en Occidente, donde su origen se halla sin duda más relacionado con la fotografía.
A pesar del funesto terremoto de Kanto en 1923, culpable entre otros muchos desastres de la pérdida de cintas de valor incalculable, podemos decir que el cine de fantasmas en la preguerra estuvo protagonizado en gran parte por el subgénero kaibyo, o gatos espectro, con Saga no Yozakura (Kawatake Mokuami, 1910) o El Gato Vampiro de Nabeshima (Shôzô Makino, 1919) como exponentes notables. Ya en la década siguiente destacarían varias adaptaciones del fantasma de Okiku y su Banchô Sarayashiki, aunque por encima de las demás estaría la reescritura del cuento a manos de Zammu Kako (1926), vital para entender la referencia al pozo como receptáculo de muerte realizada por Nakata generaciones más tarde.
A pesar de estar despojada de la típica vindicación de género, Oiwa e Iemon, los protagonistas de Tokaido Yotsuya Kaidan, reaparecen por la puerta grande en Shimpan Yotsuya kaidan (1928) de Daisuke Itoi, tal vez la única adaptación de la obra de Namboku donde la agraviada mantiene un conato de amor post mortem por su pérfido marido. A principios de la década siguiente se amortizaría para el cine Botan Dôrô (1930), esta vez a cargo del creador Shichi Yamashita y matizada con leves cambios argumentales respecto a la obra teatral. Lejos de agotar el interés por una historia tantas veces repetida, Yamashita alcanzó gran éxito de crítica y público, lo cual llevaría a otros directores como Akira Nobuchi a rodar una nueva versión en 1936.
Resulta paradójico que las últimas producciones verdaderamente destacables antes del Gran Conflicto Bélico correspondan también al kaibyo. Y es que en pleno auge militarista del periodo Showa aparecen Saga Kaibyo Den (1931), Kaibyoden (1937) y Arima neko (1937), estas dos últimas dirigidas por el reconocido Shigeru Mokudo; pero acaso la más reconocida de todas sería la dirigida por Kiyohiro Ushihara, El misterioso Shamisen y el Gato Fantasma (Kaibyo Nazo no Samishen, 1938), en donde los espíritus de un gato y una mujer asesinados por el mismo individuo urden su venganza conjuntamente. A pesar de cumplir escrupulosamente el arquetipo común dentro del género fantasmal, es decir, maltrato-agravio-asesinato-venganza fantasmal, la película es mérito exclusivo del guionista Kenji Hata, por lo que ni procede de un cuento popular ni es una obra kabuki reciclada para la gran pantalla.
- El nacimiento del J-horror.
Por imperativo legal la estancia de los estadounidenses supuso la derogación de ciertos géneros cinematográficos, tales como el chambara o el yûrei-eiga, pues ambos solían girar argumentalmente en torno a la venganza, ya sea ejercida por un samurái o bien por un fantasma rencoroso, pero en todo caso poco recomendable de remover en un pueblo aún sometido por extranjeros.
Ya libres de ataduras, la veda se abriría gracias a Kenji Mizoguchi y su libre pero bellísima reescritura de La luna de las lluvias, aunque eso tan sólo sería el prolegómeno de una tendencia que explotaría definitivamente a finales de los años cincuenta y sesenta. La evolución en este tipo de cine incluiría cierta flexibilización en la gestualidad japonesa hasta asemejarla con los patrones de actuación occidentales. Con ello no queremos decir que los actores nipones ya no estuvieran influenciados por su teatro, pero ahora lo estarían en menor medida. En cuanto a la forma de introducir el espanto en pantalla, se hace una evidente apuesta por lo sugerido en vez de por lo explícito. Este pequeño detalle es fácil de entender en función de la sobriedad y minimalismo típicos del país, llegando a ser una marca registrada en el caso del pelo y la clásica tendencia estética japonesa a mostrar sin enseñar casi nada. Al fin y al cabo, ese velo de cabello negro que oculta el rostro del fantasma japonés invita necesariamente a imaginarlo, en lo que constituye un ejercicio siempre más perturbador que enfrentarse desde el primer instante a una efigie por muy espeluznante que fuere.

Fotograma de Ugetsu Monogatari. El protagonista, Genjuro, con el Sutra del Loto sobre su piel para escapar del fantasma de Wakasa.
De una forma u otra, nosotros hemos querido diferenciar el yûrei-eiga de preguerra respecto al Japanese-Horror, ya que el segundo sería una denominación más amplia, no necesariamente acotada a lo sobrenatural, y en la que tendrían cabida nuevas sensibilidades surgidas a raíz de la derrota militar y la estancia estadounidense. Se podría decir que a partir de la posguerra los yûrei pasarían a ser la parte popular y sustancial del terror japonés, cuando hasta entonces habían monopolizado prácticamente la industria.
Pero a nosotros nos interesa el J-horror de tendencia fantasmal, y en la posguerra nadie se sentiría más cómodo en ese ámbito que Nobuo Nakagawa, quizá uno de los Masters of Horror más talentosos y desconocidos de todos los tiempos y geografías. Para atestiguarlo, ahí está su transducción de Tokaido Yotsuya Kaidan, cenit ineludible del género y soporte para presentarnos al yûrei más famoso del país: Oiwa. Fundamental para entender el concepto female avenger al ser maltratada por su esposo Tamiya Iemon, se trata de un claro antecedente de Sadako, así como de la mayoría de sus remedos en el neo-kaidan del siglo XXI.

Fotograma de Tokaido Yotsuya Kaidan. La historia de Oiwa y el rônin Tamiya Iemon es la historia de fantasmas más famosa de Japón. De las innumerables versiones la de Nobuo Nakagawa es sin duda la más destacada.a
Otros de sus trabajos más notables son Ghost of Hanging in Utsunomiya (Kaii Utsunomiya Tsuritenjo, 1956), una rareza que mezcla el chambara y el cine de espectros, Los fantasmas del pantano Kasane (Kaidan Kasane-ga-fuchi, 1957), La mansión del gato fantasma (Borei Kaibyo Yashiki, 1958) , y claro está, su muestra de ultragore: Infierno (Jigoku, 1960). Tal proclividad hacia un cine de género cuyo valor primordial fue el óptimo aprovechamiento de los pocos recursos disponibles, unido al reconocible aspecto estético de los mismos, podría llevarnos a establecer analogías con directores coetáneos en Europa como Terence Fisher o incluso Mario Bava.
Tampoco podemos soslayar la filigrana que consiguió el Maestro Masaki Kobayashi con su adaptación de Lafcadio Hearn en El Más Allá (Kwaidan, 1964), paradigma de cómo el cine fantástico puede llegar a la sublimación estética si el que observa está libre de prejuicios. No llegaron a su altura, a pesar de ser también excepcionales, Kuroneko (Kaneto Shindô, 1968) — pastiche que mezclaba el kaibyo con la leyenda de Rashômon no oni — o Botan-dôrô (Satsuo Yamamoto, 1968), quizá la revisión más bella del cuento Linterna de Peonía.
- Hideo Nakata y el el neo-kaidan.
Aunque no existiera un decaimiento en el número de películas J-horror podemos afirmar que las décadas de los setenta y los ochenta no nos regalaron ninguna obra cumbre. Tampoco es que lo fuera ya en los noventa Hanako (Yukihiko Tsutsumi, 1998), pero sí se erige en la mejor adaptación cinematográfica de la conocida leyenda urbana de la Niña de los baños, muy extendida en la época y fruto del asentamiento del bullying en las aulas del país. De este modo, el cine de espíritus empezaba a nutrirse de elementos sociales contemporáneos, proceso que culminaría con el nacimiento del llamado neo-kaidan. De hecho, uno de los logros visuales más reseñables de Hideo Nakata fue extraer al típico yûrei de los contextos clásicos e injertarlo literalmente en medio de la modernidad urbana, combinando así dos conceptos como son los fantasmas y la tecnofobia. Y por todos es sabido que la tecnología recorre como venas invisibles las entrañas de las ciudades actuales, por lo que no sería extraño tropezar dentro del neo-kaidan con espectros en ascensores reemplazando a las antiguas encrucijadas, en informatizados cuartos de baño en lugar de pantanos, y por supuesto en aparatos electrónicos actuando como trasunto de los antiguos cementerios.
Pero la interacción del fantasma con el medio técnico o informático no se trata simplemente de una cuestión coyuntural propia de la nueva época, sino que más bien responde a una necesidad crítica de advertir sobre los peligros potenciales de extralimitarse en el uso de las nuevas tecnologías. El recurso narrativo funciona a la perfección, pues posee la virtud de convertir objetos cotidianos con los que estamos familiarizados en iconos del horror, algo parecido a lo que consiguió Spielberg con la playa, espacio de ocio desvirtuado en Tiburón (Jaws, 1975) o tiempo antes Hitchcock con uno de los pocos distritos de relax que aún quedan para el hombre moderno: la bañera.

Fotograma de Ringu. La interacción del espectro con la tecnología propone múltiples e interesantes lecturas.
Así pues, el sentido tecnofóbico visto en Ringu y el neo-kaidan responde a las mismas motivaciones que originaron Godzilla o todo el caudal de ficción cyberpunk en el manga y el cine. Y es que la relación entre los japoneses y el desarrollo siempre fue tumultuosa, en gran parte debido a su antiguo inmovilismo político y sus históricas reticencias a relacionarse con los países extranjeros. Cuando finalmente hubieron de abrir sus fronteras los nipones asimilaron toda la tecnología a la que hasta entonces habían dado la espalda. Así evolucionaron de administrarse casi feudalmente en 1868 a ser la principal potencia electrónica en la década de los setenta del siglo XX, con compañías como Sanyo, Panasonic, o Sony a la cabeza. Obviamente, el impacto sociológico de este fenómeno secular haría mella en el mundo de las mentalidades japonés, máxime existiendo episodios traumáticos como el de las bombas atómicas de por medio. Si a ello sumamos que tanto la literatura de Suzuki como la adaptación al cine de Nakata crecieron bajo el influjo del paranoide efecto 2000, terminaremos de evidenciar la connotación aviesa de la ciencia y el desarrollo mal entendido en este subgénero del yûrei-eiga.
Naturalmente, es fácil hallar múltiples paradigmas de lo anterior a lo largo de Ringu. Recordemos, por ejemplo, el suicidio de Shizuko, mujer tradicional y provinciana incapaz de resistir los estudios a los que se estaba sometiendo, en tal vez un símbolo de las dificultades de aclimatación del pueblo japonés a la nueva realidad técnica; también las imágenes distorsionadas en las fotografías de aquellos quienes habían caído bajo la maldición de Sadako, que son, a nuestro entender, una clara alusión a la artificialidad o falsedad de unas instantáneas destinadas a impostar sentimientos de cara al exterior, más aún con el asentamiento de las redes sociales; aunque por encima de lo demás está la televisión, piedra angular que vertebra la casa contemporánea y que tanto mal puede acarrear a quien la vea —o escuche— inconscientemente. Por lo tanto, si tiempo atrás el mito del kappa se extendió para advertir de los riesgos inherentes a transitar al desgaire por los ríos, el fantasma de Sadako, que emerge espasmódico y grotesco desde lo tecnológico hacia al espectador, quizá sea una alegoría de los perjuicios que puede acarrearnos el arrojo sin miramientos a ese abismo de automatización y de tan inciertas repercusiones sociales.
- El decaimiento del género.
Si nos percatamos, el terror japonés lo fue por un momento de todo el mundo, pero en apenas seis años la prolija cantidad de producciones hastió a un público para el que lo diferente, principal activo del éxito inicial del género, llegaría a ser familiar y a estar en franca decadencia artística. En otro sentido, no debemos soslayar que este tipo de cine generó tanto fandom como detractores, especialmente por las particularidades escénicas niponas —en ocasiones exageradas para el ojo común— por no mencionar que los fantasmas podrían resultar ridículos debido a su caracterización típicamente teatral. Con la progresiva inconsistencia de los filmes posteriores a Shutter (Banjong Pisanthanakun y Parkpoom Wongpoom, 2004) tales lacras pesarían más que nunca.
Por su parte, las versiones estadounidenses apenas postergaron la vida del género un tiempo más, en gran medida porque intentar mantener las claves de los originales inyectando más presupuesto supuso caer en una grave contradicción. El gran acierto del horror japonés fue dotar a sus historias de una pátina minimalista, apoyándose en una atmósfera compleja en lugar del artificio puro y duro. Precisamente Hollywood, más allá de descontextualizar geográficamente las narraciones, quebró esa magia por medio de los efectos especiales, convirtiendo así lo genuino en ordinario y, peor aún, lo sugerente en explícito.
Así las circunstancias, el futuro del terror oriental ya estaba firmado: a la altura de 2007 las carteleras se quedaron vacías de este tipo de cine, subsistiendo tan solo algunos de sus clichés incrustados en películas venideras como recordatorio de su paso por Occidente. Muestra de ello dejaron varios episodios de la serie Masters of Horror (Mick Garris, 2006) o filmes más actuales como Sinister (Scott Derrickson, 2012), con su alusión a la película como puerta de otro mundo distinto; Mamá (Andrés Muschietti, 2013) con el animismo del cabello y el uso de manchas en la pared como obvias influencias de Nakata; la última obra de Shyamalan, La visita (The Visit, 2015), con la abuela de los jóvenes protagonistas arrastrándose de manera muy semejante al fantasma de Ringu; o incluso la Dama Galadriel en El Hobbit: la batalla de los cinco ejércitos quien aparece en cierta escena como una transcripción élfica del típico onryô nipón.

Fotograma de El Hobbit. La influencia visual del J-horror ha llegado a los rincones más insospechados, llegando a trascender las fronteras o los géneros.
Actualmente, el yûrei-eiga sigue disfrutando de un dinamismo excelente en las islas del Sol Naciente, aunque sus películas raramente se exportan –honrosa excepción tendremos en la próxima edición del Festival de Cine Fantástico de Sitges con el esperado crossover Sadako V.S Kayako– y sólo pueden ser visionadas a través de fansubs o portales de internet residuales.
A cubrir ese espacio han llegado directores como James Wan, capaces de reformular el horror aunque siempre partiendo desde el clasicismo más puro. Pero si existe una corriente verdaderamente destacable y de proporciones similares al J-horror sin duda se trata de la “nueva ola de terror francés”, inaugurada probablemente por Alta tensión (Haute Tension, 2003) de Alexandre Aja, pero que encuentra como máximos exponentes a Mártires (Martyrs, 2008) de Pascal Laugier, e incluso Al interior (À l’intérieur, 2007) de Alexandre Bustillo. Nos hallamos ante una tipología extremadamente visceral, aterradora en términos psicológicos, muy explícita y cuyo propósito principal es ampliar los límites del terror hasta indisponer incluso a los seguidores habituales del género.
De una forma u otra, también estas tendencias están abocadas a un declive, desvanecimiento y suplantación, principalmente porque la moda del terror cinematográfico evoluciona a base de proponer nuevos conceptos de forma continua. A fin de cuentas el pavor y la turbación son resortes que saltan ante lo extraño —weird—, y es natural que cuando una dinámica se repite sin medida deje de ser terrorífica para convertirse en usual.
Precisamente la antítesis del motor absoluto del miedo: lo desconocido.
Para saber más
Alejo, Miguel Ángel, Más allá del J-Terror, Granada, Dos gatas producciones, 2014.
Malpartida, Rafael. Espectros de cine en Japón, Entre la literatura, la leyenda y las nuevas tecnologías, Gijón, Satori, 2014.
Olivares, Julio Ángel, The Ring. Una Mirada al Abismo, Madrid, Ediciones Jaguar, 2005.