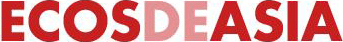Una pastelería en Tokio (an, 餡)
Para impregnar de belleza este otoño de 2015, acaba de estrenarse Una pastelería en Tokio, nueva creación de la directora japonesa Naomi Kawase (Aguas tranquilas, 2014; Chiri, 2012). En ella se nos muestra que un sencillo dulce no sólo es capaz de alegrar las almas contritas y solitarias, sino que también las puede unir.
Una pastelería en Tokio se estrenó en Japón en mayo de este año y ya lleva una cifra de 430.000 espectadores. A pantallas españolas ha llegado este pasado 6 de noviembre, tras ganar el premio al Mejor Director del Jurado Internacional en la 60ª Edición de la Seminci de Valladolid. Se trata del duodécimo largometraje de Kawase, quien una vez más aborda el drama intimista, apoyándose en esta ocasión en una novela de Durian Sukegawa.
Este filme nos cuenta la historia de Sentaro, un joven taciturno que dirige una pequeña pastelería que sirve dorayakis (pasteles rellenos de una pasta de judías dulces llamada an). Cuando una anciana, Tokue, se ofrece a ayudarle en su cocina, él accede a regañadientes. Pero Tokue demostrará que sus manos hacen el an más delicioso. Gracias a su arte secreto, el pequeño negocio remontará. Poco a poco entre Sentaro y Tokue surgirá un sentimiento que desvelará los traumas que los atormentan y, junto con la joven Wakana, vivirán una segunda oportunidad.
Una pastelería en Tokio es una película donde se manejan muchos mensajes. Teniendo cada uno individualmente un gran calado, la combinación de todos a lo largo de la trama puede llegar confundir al espectador. El personaje de Tokue hace bellas reflexiones en voz alta: la grandeza de las pequeñas cosas, la aceptación de la muerte como parte de la vida, y muchas más.
Pero para comprender el mensaje principal de esta película sólo hay que ver a sus protagonistas. Sentaro, Tokue y Wakana son tres almas que tienen un denominador común: se sienten fuera del mundo. Por diferentes circunstancias, los tres se ven amenazados por la soledad y el desarraigo, y al encontrarse, dan un sentido a sus vidas. El an que sale de las manos enfermas de Tokue es maravilloso, y esta pasta dulce será su nexo de unión, el cemento que unirá sus vidas para siempre.
Por tanto podríamos decir que Una pastelería de Tokio gira en torno a dos ideas: el sentido de la vida surge de nuestro encuentro con el otro, y ese “otro” siempre existe; y para que ese encuentro se produzca, sólo hemos de mirar a las personas, a las cosas, sin prejuicios y sin miedo, amando la vida aunque duela.
Es esta mirada de amor la que nos permitirá dar sentido a nuestra propia existencia. Tokue hace, en un momento de la película, un símil entre el dorayaki y la vida cuando le dice a Sentaro: “Jefe, no pierda la esperanza. Algún día aprenderá a hacer un dorayaki a su medida”.
La naturaleza es un personaje más en esta historia. Desde los primeros fotogramas de la película hasta los últimos, ésta se encuentra presente acompañando a los protagonistas: el árbol del cerezo, con su estremecedora y frágil belleza; la luna, que se aparece adoptando sus diferentes formas; los pájaros, con sus sencillos trinos. Esta naturaleza nos cuenta cómo es, cómo suena la vida. La anciana Tokue, de pronto, frente a un Sentaro preocupado por su futuro, mira el árbol y dice algo maravilloso: “¡Ah! Las hojas son felices. Nos saludan… ¡Hola, hola!” El filme está lleno de estos pequeños haiku[1]. “¡Un pájaro! Los pájaros son libres”, dice Tokue. Cuando Wakana rememora uno de sus momentos con la anciana, le dice a Sentaro: “Éramos Tokue, la luna y yo.”
De todos los aspectos estéticos y técnicos, destacan claramente la fotografía y el trabajo actoral. En cuanto a lo primero, Kawase consigue humanizar la ciudad de Tokio a través de preciosos fotogramas de los cerezos en flor (nunca nos cansaremos de verlos), de estampas de tiernos niños (a este respecto, hay una escena conmovedora, que aquí no se puede desvelar), y cómo no, de la luna. Excelente en este sentido es el trabajo del fotógrafo Shigeki Akiyama.
Los actores principales, que casi son los únicos pues la historia da para pocos secundarios, destilan una ternura tan creíble que casi se puede “masticar” (si se permite la expresión), y de tal esfuerzo actoral surge una evidente química de los tres protagonistas, que nos atreveríamos a decir que también se establece con nosotros, los espectadores. Este feeling con el público, tan difícil de conseguir, suple la frialdad de ciertos planos que hay al final de la película, sobre todo los que retratan el hogar de Tokue. La veterana Kirin Kiki (Tokue) está perfecta sobre todo en la primera mitad del filme, Masatoshi Nagase (Sentaro), hace un espléndido y conmovedor retrato del hombre duro-tierno, y Miyoko Asada (Wakana) es una adolescente con la que todos nos identificaríamos.
En definitiva se podría decir que, salvando ciertos excesos en el uso de recursos poético-filosóficos, Una pastelería en Tokio es totalmente recomendable por ser bella, conmovedora y sobre todo, profundamente tierna. Puede que seamos ya muy maduros para que tanta ternura nos sorprenda. Pero, ¿a quién le amarga un dulce?
Para saber más
- Ficha de Filmaffinity
- Tráiler de la película (español)
- Artículo de Europapress, 25 de octubre de 2010
[1] Poema japonés breve.