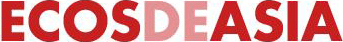Teatro: “Saigon”

Folleto de obra teatral Saigon, de Caroline Guiela Nguyen.
Teatro Valle-Inclán, Madrid, enero 2019.
Recientemente ha pasado por Madrid la obra teatral Saigon, de la directora franco-vietnamita Caroline Guiela Nguyen, en la cual una docena de personajes dan vida a sentimientos de pertenencia intersectados por la colonización y la descolonización. Las consecuencias de giros de gobiernos pueden afectar a las opciones de ciudadanía y residencia, pero no alcanzan a desbaratar construcciones identitarias encarnadas.
Una producción teatral sin cambio de escenario que dura 3 horas y media, más los descansos, opone resistencia a los patrones marcados por la era de las series. Es deliberada, también, la ausencia de espectacularidad en la narrativa, por su parte nada aburrida. La representación dilata la temporalidad y contrae la acción, rebelándose contra el espectador ‘infoxicado’, que huyó tras el primer intermedio. El guión reclama paciencia y escucha, dos cualidades a cultivar para superar el problema relatado: sostener las relaciones afectivas de las personas cuyos caminos vitales se separan.
En un restaurante llamado Saigon se confrontan una generación de vietnamitas exiliados y sus descendientes: la generación de jóvenes franceses de ascendencia vietnamita. La formidable Marie Antoinette dirige su pequeño negocio, primero en Vietnam, y luego en Francia. El contraste queda enfatizado por los saltos en el tiempo de escenas situadas en 1956 o en 1996.
En 1956, Vietnam, ya libre del yugo colonial, sigue teniendo residentes franceses entre su población. Por su parte, el proceso descolonizador lleva a un buen número de vietnamitas a mudarse a Francia. En 1996, los exiliados de Indochina reubicados en el país francófono tienen la oportunidad de regresar a su país natal. En las dos épocas, la tensión entre personajes que parten y que se quedan hace temblar las conexiones que les unen.
Los tiempos narrados, de por sí inestables, se deslizan para adelante o para atrás, mientras el espacio permanece fijo. Un escenario de karaoke y una cocina abarrotada flanquean la gran sala del restaurante donde tienen lugar los diálogos. La escenografía inmóvil cobra insólita versatilidad gracias al inteligente uso de la iluminación. En las escenas de 1956, las paredes aparecen de un verde pastel, mate, y bañan a los personajes con una pátina antigua. La luz de los episodios de 1996, los que ocurren en Francia, sombrea las paredes con un gris neutro, restando énfasis a los mínimos elementos que caracterizan el contexto vietnamita: el pequeño altar budista con frutas en ofrenda, el calendario en la pared, la foto de la bahía de Halong, las flores de plástico sobre el frigorífico.
Intensas luces fluorescentes encienden el restaurante con el bullicio de cualquier restaurante popular asiático. Los tubos de neón se apagan cuando emergen sentimientos más tenues en las conversaciones dolorosas. Un par de canciones durante la representación dan textura a las historias personales. En esos momentos, el juego de luces anima un rincón con los brillos colorados de un karaoke. Es en ese lado del escenario donde en otros instantes la iluminación da forma a la puerta de entrada al restaurante, la puerta por la que no entran los familiares que unos esperan, y por la que salen otros que se alejan para siempre.
La excelente escenografía, inteligente y evocadora, acompaña en realismo a las actuaciones. En vietnamita y en francés, los actores registran la comedia cotidiana asaltada por dramas inevitables. Marie Antoinette averigua el paradero de su hijo desaparecido, una joven indochina prometida a un francés no podrá ponerse la alianza, y un anciano exiliado regresa a Vietnam, donde sufre las burlas de un grupo de adolescentes.
La desconexión generacional y geográfica, descrita con viveza visual y oralmente, rasga todas las historias. El punto final, sin embargo, es un homenaje a la dignidad, cualidad inquebrantable en los protagonistas que más han sufrido.