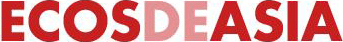Crítica: El Médico (2013)
‘El Médico’ (Der Medicus) es una superproducción alemana del director Philip Stölzl, al amparo de la siempre poderosa UFA, basada en el best seller homónimo del norteamericano Noah Gordon. Aunque, como resulta evidente, no se trata en absoluto de una obra de autoría asiática, hemos querido reseñarla por tratarse de un film dignamente orientalista, notable ejemplo de nuestra visión sobre ese gran desconocido que para nosotros es Oriente.
En primer lugar, hemos de advertir hasta qué punto difiere la película del libro: los cambios que ésta incluye exceden, además, los esperables en aras tanto de la economía como de la legibilidad y, quizás, de la moralidad. Este breve apunte apenas se detendrá en los aspectos técnicos del film, esperados y deseables para un blockbuster del género,[1] pues quizás lo más interesante y destacable de El Médico son las modificaciones realizadas por un secular alemán a la novela de un judío norteamericano sobre la Persia de hace casi un milenio.
Esta visión orientalista del largometraje es, en primer lugar, comprensible y esperable, pues es también la tónica general del libro (y de la novela histórica ambientada en el mundo islámico como género en sí, pese a notables excepciones como Amin Maalouf). En cualquier caso, se ve compensada en alguna medida por el siempre proclamado origen judío del escritor, Noah Gordon, el cual al menos le permite ahondar con cierta facilidad en el tema de la tradición y religiosidad hebreas. Oriente se nos presenta como algo lejano y exótico, que nos fascina por su opulencia y sensualidad, y que nos resulta, obviamente, deseable frente a la Europa conocida (pobre, enferma, fría e ignorante) de la época, aun a pesar de las connotaciones de tierra de peligros (que han sido exageradas, por desgracia, en la película). Gracias a una encomiable labor de la dirección artística, se nos presenta por fin un medioevo creíble, de arquitecturas correctas, de manos sucias, peste, pulgas y ratas, y de mujeres siempre veladas (quizás el aspecto peor tratado en el cine). Estamos, como era previsible, ante un film historicista pero no histórico, verosímil pero no verdadero.[2]
Persia es recreada en el largometraje como un lugar de relativa tolerancia, donde la intelectualidad no se ve oprimida por los dictados de la religión (con un Shah que, entre opio y prostitutas, asume la homosexualidad de su médico, o con un estudiante de buena familia que acude borracho a la más prestigiosa universidad de todo Oriente)… al menos en cuanto a los aspectos mundanos. Pero sí está presente como elemento vertebrador de todo el film (más aún que el viaje y el autodescubrimiento del propio Rob Cole) la pugna constante entre Ciencia y Religión, entre razón y moderada ilusión.
Sin embargo, el director ha jugado de modo inteligente y sutil con los cambios respecto a la novela. Mientras que ha dulcificado el argumento en términos sexuales y morales,[3] la ha endurecido notablemente en cuanto al tema de la tolerancia, trasladando algunas de las cuestiones del libro a la época actual. Stölzl convierte la loa casi sionista en la que el libro nos introduce progresiva y casi necesariamente (como al propio Rob Cole le sucede, vaya) en mera anécdota, y opta por concentrarse en la crítica cultural y religiosa. Así, gran parte de la película (especialmente en torno a su clímax) nos advierte de los peligros de la Religión (del ‘fanatismo’, lo llama), predicando los beneficios de una religión moderna: la Ciencia. La religión tradicional y peligrosa, como es obvio, no es ni la cristiana (ridiculizada por su arcaísmo) ni la judía (en una discreta y nada casual armonía), sino la musulmana en su vertiente extremista. No es difícil apreciar cómo el director utiliza la Persia de hace mil años como una metáfora del Irán actual, el de la debacle de ayatolás y la amenaza nuclear, donde unos fanáticos sin mérito ni formación intentarán derrocar a un arrogante aunque permisivo Shah; cuya liberalidad en el film se ensalza e idealiza de modo notable, sin tener en cuenta que, igual que los villanos ulemas, estos monarcas gobernaban basándose igual en la Gracia de Dios.
Así, la película, hecha tanto como para entretener como para ilustrar, está igualmente diseñada para adoctrinar. Quizás, por una parte, intenta alabar la cultura de la diversidad (la Isfahán del Shah se presenta como un edén multicultural, donde razas y religiones diferentes coexisten sin demasiado problema), pero logra convertir esta cultura de la diversidad en una cultura de la diferencia, en la que la tolerancia hacia lo diferente (en este caso, hacia el extremismo religioso, en notable minoría y opresión durante gran parte del metraje) representa el mayor de los peligros: lo diferente está bien, siempre que no nos moleste ni resulte peligroso.
Así, el héroe de la película no es su protagonista, sino su mentor, quizás el mejor y mayor científico de toda una época (algo extremadamente inusual y toda una oda a la cultura occidental actual), mientras que el Shah, interpretado por un occidental (Olivier Martinez, en una estupenda caracterización), no es en absoluto un héroe, pero desde luego resulta mucho más agradable que sus enemigos políticos, profundamente religiosos e interpretados por orientales.
Es por eso que no puedo evitar acordarme de las nociones del ‘Destino Manifiesto’ y de la justificación de las intervenciones militares en Oriente Medio que muchos de los occidentales aún defienden: Stölzl y su equipo no nos hablan de la Persia que fue, y ni siquiera de la Persia que es, sino de la Persia, del Irán, que creen, y creemos, que debería ser.
[1] La fotografía es más que correcta, la iluminación está usada de manera inteligente (aunque quizá no se le ha sacado todo el partido posible), y la banda sonora es sumamente convencional, aunque no desmerecedora. La dirección de arte merece, quizás, su propia loa. En cuanto al reparto, su labor genera sentimientos encontrados, pero opino que las mayores flaquezas no son de tipo interpretativo, sino resultado de las mutilaciones que sus personajes literarios han sufrido con la adaptación fílmica. Los casi desconocidos Tom Payne y Emma Rigby están más que correctos, y, aunque cabía imaginar un Barber diferente, Skarsgård cumple con creces las expectativas. Tanto Ben Kingsley como Olivier Martinez sobresalen, nada extraño por otra parte. Quizás la mayor sorpresa entre el elenco es una serie de sobresalientes y poco conocidos secundarios, como M’Barek, Yardim, Marcus o Khoury.
[2] En este sentido, los errores provienen del libro: ni existió tal Shah, ni éste hubiera vivido en Isfahán, que no fue capital de Persia hasta varios siglos más tarde. Por su parte, Ibn Sina (o Avicena) tuvo una biografía muy diferente a la descrita: apenas residió durante trece años en Isfahán, y no murió ahí. Tampoco muchos otros aspectos mostrados en el film son históricamente veraces. Pero esto, es otra historia.
[3] Resulta llamativa la ‘deificación’ del protagonista, Rob Cole, que finalmente hace desmerecer a la película: para complementar el loable espíritu científico y afán de superación del personaje se ha eliminado casi por completo su relación con las mujeres y la bebida, lo cual lleva a presentarle como a un ser cuasi prístino. Esto no resultaba en absoluto necesario (ni siquiera para la forzada subtrama romántica), pues la película desde un principio se concibió y presentó como, en términos generales, un blockbuster no apto para todos los públicos.