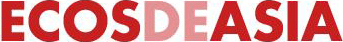“Silencio de Scorsese”: entre la historia, la literatura y el cine
Hoy no vamos a descubrir aquí quién es Martin Scorsese. Junto a otros grandes creadores como John Schlesinger o Ford Coppola, lideró aquella necesaria renovación del cine americano acaecida en los setenta, donde se superó la deliciosa ingenuidad del Hollywood clásico en búsqueda de mayor verosimilitud cinematográfica. Entonces, una tipología más visceral en términos morales y visuales se iría imponiendo hasta configurar plenamente el cine tal y como lo entendemos hoy, un séptimo arte sublimado por trazos maestros con forma de Taxi Driver (1976) Toro Salvaje (1980) o Uno de los nuestros (1990).
Italoamericano de profundas convicciones católicas, nunca cedió ante la fe sin antes hollar en las claves más profundas de la espiritualidad humana. En 1988, durante un evento convocado para promocionar la subversiva Última tentación de Cristo (1988), el arzobispo Paul Moore regaló al director un libro que cambiaría su vida para siempre: Silencio, o la odisea de dos padres jesuitas en el hermético Japón de 1640, tratando de encontrar a su otrora modélico maestro, pero presuntamente apóstata durante el desarrollo de la narración. Su autor, Endô Shûsaku, colocó a dos cristianos en un contexto de frontera con el fin de explorar los límites de la esperanza, averiguar hasta qué punto existe vanidad personal en el sufrimiento del martirio, o si son concebibles distintas nociones culturales de un mismo Salvador. Pero por encima de lo demás, la novela, excelsa y profunda, tal vez entre las mejores del siglo pasado, se cuestiona el Silencio de Dios ante las injusticias del mundo.
Casualmente, Scorsese estuvo los siguientes meses en Tokio participando en la preciosa película de Akira Kurosawa, Sueños (1990), en la que dio vida a Vincent van Gogh para el último de sus cortometrajes. Allí, imbuido de una cultura fascinante y distinta, en el mismo Japón donde se desarrollaban los hechos de aquella novela cautivadora, el cineasta se prometió a sí mismo reescribirla para la Gran Pantalla a lo largo de su vida.
El problema es que, dada su complejidad, no sabía cómo.
EL CONTEXTO HISTÓRICO DE LA OBRA
Los primeros religiosos que arribaron a las costas japonesas fueron los jesuitas bajo el mando del misionero Francisco Javier en 1549. A pesar de las obvias dificultades de enfrentarse a un país tan particular, el apostolado fue prosperando en base a diversos factores, aunque solo nombraremos el buen talante que mostró hacia los extranjeros Oda Nobunaga (1534-1582), primer gran unificador de Japón, y profundo conocedor de todo lo bueno que la cultura namban podría aportar a su país. Después de los funestos acontecimientos en torno al incidente de Honnô-ji,[1] Hideyoshi Toyotomi (1537-1598) se alzó con el poder en la mayor parte de las islas. A diferencia de su antecesor, el Taico[2] mantuvo una difícil relación con los kirishitan –cristianos–, a quienes hostigó hasta el punto de martirizarlos en Nagasaki en febrero de 1597.
Con la muerte del hostil Hideyoshi un nuevo panorama se abría para la evangelización ibérica y el cristianismo japonés. Ieyasu Tokugawa (1543-1616), el primero de su dinastía, parecía comenzar su mandato con amplitud de miras y voluntad para establecer proyectos con los extranjeros. La “presunta” predisposición para alcanzar un punto de encuentro llegaría a su cenit con el advenimiento de Rodrigo de Vivero y Velasco a Japón, criollo y gobernador ad interim que volvía a Nueva España cuando su barco, la nao San Francisco, naufragó en las costas japonesas a finales de 1609. A lo que parece, el novohispano fue bien tratado, llegándose a abordar puntos que bien pudieron culminar en una nao directa entre las islas del Sol naciente y Acapulco.
Sin embargo, la propensión inicial por parte de Ieyasu a mantener un quid procuo con los extranjeros fue retrocediendo en función de dos razones principales:
La primera responde al peligro que el cristianismo suponía en un país cuya estructura social dependía del neoconfucionismo y el budismo. Respecto a la doctrina china, podemos decir que sus características la acercan más a la filosofía social que a una religión propiamente dicha. La élite palaciega y sobre todo la nobleza buke[3] adaptaron los ideales confucionistas convirtiéndolos en un efectivo tratado cívico de buen comportamiento. Dicho de otro modo, lo más importante para el usuario era cumplir el papel social correspondiente a su clase, así como obedecer a los escalafones superiores sin cuestionar nada. Si a esto le añadimos el conformismo propio de los budistas, a quienes se les garantizaba una reencarnación positiva si mostraban un buen comportamiento en vida, obtenemos un cocktail perfecto para asegurar la pasividad de una clase explotada sin limitación alguna –recordemos el extremo pesar de los granjeros en Silencio–. Naturalmente, la dialéctica del cristianismo, donde todos son iguales a ojos de Dios, colisionaba frontalmente con este sistema de creencias, algo que quedaría sobradamente demostrado con las revueltas surgidas en las zonas cristianizadas del suroeste japonés.
No debemos olvidar que la simpatía de muchos daimyô por el cristianismo era absolutamente interesada. Y es que a los padres solía acompañar la correspondiente dotación comercial, matiz muy provechoso en los prolegómenos del tercer bakufu (1600-1868). Ahora bien, la proclividad a promocionar un comercio con los ibéricos, quienes acarreaban por fuerza su molesta religión, se vio comprometida por la influencia sobre Ieyasu del marino inglés William Adams. El conflicto entre católicos y protestantes se manifestaba al otro lado del mundo, y aquí lusos y españoles sí que jugaron en desventaja. La relación de Adams con la Compañía Holandesa de las Indias Orientales permitió a los japoneses establecer un comercio sin correr el riesgo de que una mentalidad foránea contaminase el statu quo propio de las islas. Inclusive con el cierre de las fronteras se permitió a los neerlandeses mantener un intercambio residual a través del pequeño islote de Dejima, situado en la bahía de Nagasaki. Por tanto, los cristianos, ya sin suscitar intereses soterrados, no serían más que una molestia para el shôgun.
A partir de 1612 se sucedieron diversas persecuciones y martirios entre los que destacaría el de Nagasaki, en 1622. Como vemos, la coyuntura de animadversión y represión se agravó hasta hacerse insostenible y colapsar mediante las revueltas de Shimabara y Amakusa (1637-1638), movimientos de corte religioso y agrarista en respuesta al durísimo régimen fiscal impuesto por la élite samurái. El líder de los insurgentes, Shirô Amakusa (¿1621?-1638), era visto como la reencarnación de Iesu por parte de la mayoría cristiana del movimiento levantisco, ya que consideraban su lucha contra el poder la consumación de los evangelios cristianos. Ante ello, el tercer shôgun de Tokugawa, Iemitsu, decidió radicalizar las medidas contra los hyakusho,[4] al tiempo que tuvo la excusa perfecta para instaurar el Sakoku, o cierre definitivo de las fronteras japonesas, tanto para los extranjeros como los mismos autóctonos. He aquí la razón de que Kichijiro no pudiera volver a su propio país durante el desarrollo de la historia.
Y por fin llegamos al núcleo de la acción dramática; pese a que los cristianos japoneses fueron perseguidos, deportados, e incluso asesinados por profesar una religión extranjera, su dogma se perpetuó durante generaciones al amparo de la intimidad doméstica, evolucionando con cada generación que pasaba y, por ende, estando abierto a un mestizaje religioso visualmente complejo. Todo eso fue mérito y legado de los llamados kakure kirishitan, o comunidades de criptocristianos que se bautizaban conservando en la medida de lo posible el mensaje de Cristo. Entre los patrones usados por la “Inquisición japonesa” para descubrir conversos existían inspecciones aleatorias en los pueblos dudosos o la llamada execración del fumi-e, un pequeño retrato de Jesús o la Virgen que los japoneses sospechosos debían pisar con el fin de demostrar su inocencia.
DE LA LITERATURA AL CINE
Anteriormente hemos apuntado las profundas dificultades que Scorsese contemplaba a la hora de adaptar Silencio. De entre todas ellas la primera y más evidente es la voz narrativa, que en la novela fluctuaba de forma casi constante. Si bien en sus inicios la historia se articula a través de las epístolas escritas por los distintos protagonistas –muy al estilo de las típicas relaciones jesuitas propias de la literatura de avisos – hacia mitad del relato se instala en la primera persona de Sebastián Rodrigues, y ya concluyendo, en el diario de abordo de un comerciante holandés. Dicho vaivén en los puntos de vista es quizá una de las cuestiones menos ortodoxas de la obra original, aunque está probada su innegable efectividad discursiva en formato papel. Scorsese, por su parte, decidió solventar el problema empleando una solución mixta, ya que mantuvo al comienzo del metraje la carta de Cristóbal Ferreira con el fin de introducirnos en la acción, prescinde de las relaciones de Rodrigues y Garrpe al arrojarlos directamente a escena, y persiste en ese epílogo escrito por el marino afincado en Dejima. Lo negativo de cargar la responsabilidad de concluir el relato en un personaje sin vínculo afectivo con el espectador, es que irrumpe como un factor totalmente extraño, e incluso capaz de quebrar la atmósfera emocional conseguida tras la apostasía de Rodrigues, no lo olvidemos, el verdadero protagonista.

Los protagonistas en Macao, visualmente una de las partes más atractivas del film, antes de comenzar su búsqueda.
Nosotros pensamos que el abúlico colofón del marino holandés era ya un final anticlimático en la versión de papel. Empero, su inclusión se ve más justificada en la novela que en el film, pues en primer lugar, Endô apostó desde el principio por ese sistema expositivo apoyándose en cartas, y segundo, porque los ritmos narrativos del texto escrito permiten fórmulas que en el cine serían, sencillamente, imperdonables. Por consiguiente, una vez resuelto el dilema principal de la película, alargarla diez minutos por medio de un actor desconocido, ajeno y prescindible, solo puede explicarse en aras de un respeto tan reverencial al texto original, que acaba siendo negligente al ser trasvasado a la gran pantalla.
Este punto, es decir, la minuciosidad a la hora de plasmar al detalle hasta los elementos periféricos de la novela, puede ser del agrado de un gran sector del público –recordemos aquí la aparición del solitario lagarto en la carbonería de Tomogi o el finísimo hilo de sangre que manaba del cuerpo de uno de los kakure decapitados– pero dicho afán incurre eventualmente en usos groseros. Sirva como ejemplo el momento en que Rodrigues y Garrpe salen de la cabaña y reciben a los dos cristianos de Goto; en ese episodio, pasamos abruptamente de un encuadre americano a un plano detalle de los sangrantes pies de los peregrinos tal y como describe Endô en su libro. Se podría afirmar que la necesidad de subrayar visualmente la fidelidad respecto al original resta frescura al montaje, a veces acartonado, poco refinado, y en definitiva, sin personalidad propia.
En cuanto al aparato visual, Rodrigo Prieto, un antiguo colaborador de González Iñárritu, se responsabiliza de una fotografía solvente y por momentos hermosa,[5] aunque también profusa en planos medios y cortos. He aquí el único elemento delator del ajustado presupuesto de la cinta –cuarenta millones $–, casi íntegramente rodada en escenarios improvisados de Taiwán, y que, por desgracia, vería caer del reparto a Daniel Day-Lewis o Ken Watanabe por imposiciones económicas. De cualquier forma, nosotros recordamos casos como el de La Misión, rodada aún con menos medios, pero de resultados visuales tan rutilantes que fueron premiados con el Oscar a la mejor fotografía en 1986. Visto lo visto, tocaría preguntarse si la producción ha sido amortizada convenientemente.
Las inolvidables imágenes de la película de Roland Joffé lo son en parte gracias al talento innato de Ennio Morricone, algo imposible de aplicar a Silencio por el talante minimalista de su banda sonora. Como es lógico, la decisión de despojar de protagonismo al paisaje musical del film apunta directamente al título de la muestra. Silencio… de aquellos que mantienen su creencia en el más angustioso de los secretos; silencio de los impotentes, quienes no pueden clamar las injusticias por temor a represalias; y sobre todo, Silencio de Dios, siempre pasivo y casi insensible al sufrimiento de sus hijos. Y sí, puede que la idea resulte seductora como premisa, pero el recurso tan solo consigue atenazar aún más una narración ya de por sí plúmbea. Si se buscaba jugar con el concepto “silencio” en escena no había por qué prescindir de la música –lo cual, dicho sea de paso, nos parece una asociación casi naif–, sino más bien usarla de un modo coherente. Baste con un corte radical del tema en cuestión en alguna escena adecuada para remarcar la mudez de Dios; porque ¿cómo puede destacar el silencio si no ha habido sonido antes o después?
El sustento filosófico y místico del relato de Endô también ha sido un escollo difícilmente salvable. No resulta extraño que entre aquellos cientos de páginas aparecieran debates teológicos de gran dificultad, colmados además de conceptos inasibles para un profano como es la naturaleza de los budas hosshin u oge, o la preexistencia de Dios en relación al cosmos. La literatura puede permitirse tales licencias porque hablamos de un formato que actúa en sí mismo como criba intelectual; es decir, muy pocos lectores que decidan leer algo tendrán un desconocimiento pleno sobre la temática, pudiendo incluso considerar aquí la profundidad como una condición provechosa. Ahora bien, el cine se trata de una distracción mayormente popular, y damos por hecho que millones de espectadores acudirán a ver la reescritura de Scorsese buscando dos horas y media de simple entretenimiento. En un vano intento de remediar el problema, el guionista Jay Cocks ha optado por aliviar el tono de los discursos hasta el punto de desmineralizarlos, perdiéndose por el camino gran parte de su interés original.
Hace unas cuantas líneas hablábamos de las dificultades para reunir al elenco final del filme y, lamentablemente, el resultado es tan irregular como el resto de facetas analizadas. A Liam Neeson, últimamente un remedo sofisticado de Steven Seagal, se le nota el tiempo que lleva sin interpretar papeles dramáticos exigentes, aunque su imponente carisma acabe prevaleciendo. Por su parte, Adam Driver se postula actuación tras actuación como uno de los actores jóvenes más sugestivos del Planeta Cine. Su Francisco de Garrpe acapara el interés de la escena a cada aspaviento, en gran parte por la fuerza de sus singulares rasgos y un aura única.

Adam Driver es junto a Shinya Tsukamoto el mayor acierto de casting. Una lástima que sus personajes sean secundarios.
Precisamente todo lo contrario ocurre con Andrew Garfield, el protagonista principal, correcto en la reciente Hasta el último hombre (2016), pero inocuo interpretando a un personaje tan poliédrico como Sebastián Rodrigues. Repaso mentalmente sus apariciones y casi nunca resulta creíble, cuando no desliza vulgares plañidos de gesticulación exagerada sin apenas lágrimas que los refrende. Nada negativo hemos de apuntar sobre los actores japoneses, siendo más bien uno de los aspectos más positivos del conjunto. Destaca sobre todos el mítico Shinya Tsukamoto en la piel del granjero Mokichi, culpable de firmar una de las escenas mejor rodadas de toda la adaptación: el martirio de suitaku.

El desgarrador e histórico suplicio de suitaku consistía en dejar a los reos a expensas de la marea, sin casi agua o alimentos de ningún tipo.
Tampoco pasan desapercibidos Issey Ogata, en el rol de Inoue, o el siempre solvente Tadanobu Asano encarnando al intérprete de Sebastián, aquí relegado a un papel más secundario aunque igualmente fascinante. Para el zaíno Kichijiro hubiéramos deseado alguien con un físico menos agraciado que Yôsuke Kubozuka, y de Ciarán Hinds, quien pone rostro y voz al trascendental personaje histórico Alessandro Valignano, diremos que, dada su tan escueta participación, solo lo recordaremos por el antinatural postizo de su cabellera.
Pese a ser ficción, la obra de Endô podría haber ocurrido perfectamente de acuerdo con su escrupulosa documentación histórica. Eso puede aplicarse de igual manera a la película, que además demuestra un excelente asesoramiento en diseños de vestuario, arquitectura o sutiles detalles como pueden ser los kamon, insignias familiares de los samurái. El mundo de las mentalidades nipón, que también es un ítem a respetar, mantiene su apariencia literaria, lo cual ha suscitado apresuradas críticas emitidas por el gran público que tildan a los gobernantes Tokugawa de intransigentes religiosos. Durante el transcurso de la narración Scorsese se preocupa de hacer notar lo poco relevante que para Inoue y sus legados resulta la moral religiosa de cada individuo, pero sí lo crucial que es controlar las eventuales consecuencias políticas derivadas de esa moral.

A diferencia de la Inquisición Española, donde el pecado de pensamiento era tan grave como el de acto, los japoneses no se preocupaban demasiado por la moral religiosa.
Al fin y al cabo, la mentalidad religiosa de aquel país siempre fue dúctil por necesidad, y otro aporte no hubiera sido mal recibido de no ser porque su mensaje desestabilizada los cimientos políticos del bakufu. Recordemos ahora la cantidad de ocasiones en que se les decía a los kirishitan “pisar la imagen es solo una formalidad… después podrán seguir con sus creencias”. El matiz es esencial para entender la auténtica dicotomía de la historia, que es anteponer la ostentación de la fe pública y su virtud inherente al sentido común y la vida misma. Por tanto ¿creer en Dios es una cuestión de forma o de fondo? Nada que reprochar en este punto a Scorsese.
No obstante, al veterano cineasta se le ve aquí desubicado en el empleo de los recursos CGI[6] que tan buen resultado le dieron en su perturbadora Shutter Island (Shutter Island, 2001). Recuerdo con especial pavor el momento en que Sebastián observa cómo su rostro reflejado en el agua se convierte en la efigie del Cristo del Sansepolcro, o la secuencia de cierre, donde la cámara desciende desde un plano general hasta atravesar el zakan –barril de cremación– y posarse, en plano detalle, sobre un crucifijo oculto en las manos del protagonista. No corramos el riesgo de pensar que Sebastián dejara de creer en Jesús y así dejar un agrio sabor de boca flotando en el auditorio.

Resurrección, por Piero della Francesca. 1463. Tanto en la novela como el film, el rostro de esta pintura se aparecía en la mente del padre Rodrigues.
A la anterior lista de dislates hemos de sumar la resolución del momento cumbre de la narración, elegante y sobrecogedor en manos de Endô, y tan ordinario como el lector pueda imaginarse en su reescritura fílmica. A nuestro pesar, ese detalle es la metáfora perfecta para explicar el fallo de Scorsese al injertar en el medio audiovisual un lenguaje, el literario, con sus propios códigos y preceptos. Ni la energía comúnmente demostrada en su filmografía anterior se encuentra presente, configurando un trabajo tan correcto y plano –silencio artístico– que podría haberlo filmado cualquier otro director sin apenas percibir variaciones.
Notas:
[1] Tras una serie de vicisitudes complejas, el general Akechi Mitsuhide obligó a practicarse el seppuku en el templo Honnō a su superior Oda Nobunaga. Fue Toyotomi, otro de los generales de Oda, quien después del incidente ocupó el liderazgo del ejército conquistador.
[2] El hecho de no descender de ninguno de los clanes japoneses históricos impedía a Hideyoshi ser nombrado shôgun. En sustitución de ese honor se hizo llamar Taicosama, título honorífico relacionado con la casa imperial, pero que en la práctica acabó significando gran dictador.
[3] Buke se refiere a las familias nobles de origen militar. Un error muy común es usar negligentemente el término como sinónimo de samurái; sin embargo, no hemos de olvidar que, por ejemplo, la esposa y hermana de un samurái eran por derecho buke sin la necesidad de ser guerreras.
[4] Literalmente hombres de los cien apellidos, se refiere a los trabajadores del campo japoneses, sobre todo durante el periodo Edo.
[5] De hecho, la única nominación al Oscar de la película corresponde a “Mejor Fotografía”. Por el camino ha quedado algún aspecto también premiable como pudiera ser “Mejor Vestuario”, u otros que, si bien no merecen serlo, hubieran sido esperables por el peso de Scorsese en la Academia, como es “Mejor Guion Adaptado”.
[6] Siglas de Computer –Generated–Imagery. Se refiere a todo recurso gráfico del cine generado por aplicaciones o hardware específicos.